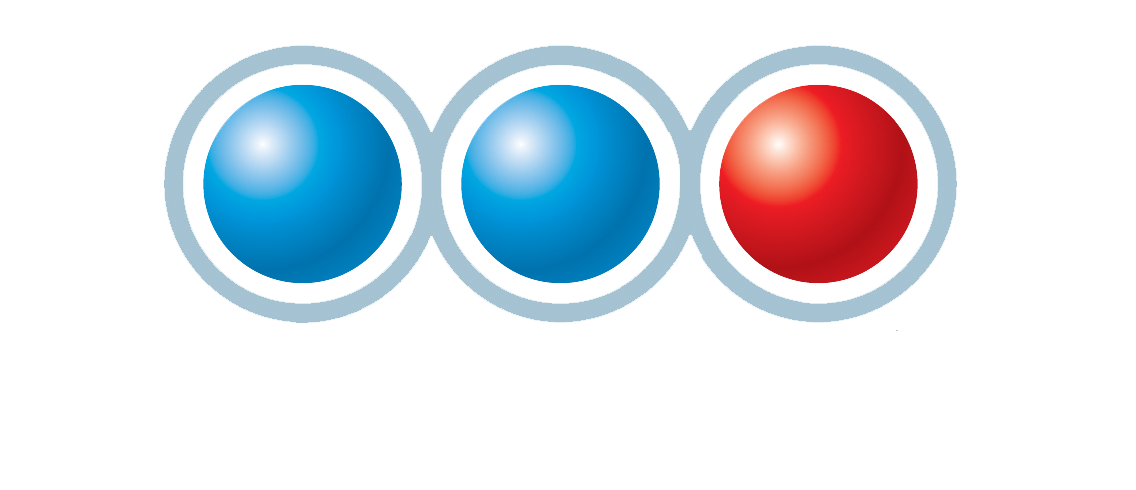Aquella noche regresé de la televisión y, al quitarme la ropa, advertí, perplejo, que mis calzoncillos estaban bañados en sangre.
Nada me dolía. No tenía un corte, una herida. No había sufrido ninguna lesión. Pero había sangrado copiosamente por el orificio de mi colgajo genital.
Mi mujer examinó la zona estragada y dictaminó que podía ser un problema en la próstata o una piedra en el riñón. Luego fue a investigar en su computadora y opinó que lo más probable es que fuese una piedra en el riñón que, al ser eliminada, había provocado la efusión de sangre.
No nos pareció prudente hacer el amor esa noche ni la siguiente, y sentí que aquellos días habían sido incompletos, lisiados.
Por fortuna no hubo otros derramamientos de sangre en la zona genital, ni molestias o dolores, nada fuera de lo ordinario.
¿Tal vez había sangrado durante el programa debido a que, al opinar de ciertos asuntos políticos sórdidos, truculentos, me enardezco, me solivianto, me encabrono, me pongo fogoso y acalorado y grito como un predicador en vísperas del fin del mundo? ¿Quizás por ser feroz y despiadado con mis enemigos, por desear que dejen de respirar y decirlo públicamente, había recortado, sin quererlo, mi propia vida, acelerado el final de mi existencia? ¿Ver tantos vídeos de gente estúpida, malvada, ruin, infligiendo daños y humillaciones a la gente más humilde, había tenido unas consecuencias insidiosas en mi salud y provocado aquella crisis, mis calzoncillos de pronto teñidos de rojo torero?
Recordé que la política puede ser perniciosa, tóxica, letal. La política mató a Chávez antes de que cumpliera sesenta años. La política mató a Kirchner con apenas sesenta años. No se cuidaron, no fueron al médico regularmente, no se hicieron chequeos. Tomaban muchísimo café, conspiraban, intrigaban, ejercían de un modo abusivo y tramposo el poder. Todas esas maldades que urdieron y ejecutaron contra sus adversarios, y la alianza que sellaron entre ambos, con claro beneficio para el argentino, acabaron minando su salud y precipitando su muerte. El daño que haces a los demás te lo haces también a ti mismo. Entonces, ¿por desear el daño a mis enemigos políticos, me había provocado un daño a mi organismo, había puesto en entredicho mi salud, mis expectativas de vida?
Yo no nací para llevar una vida austera, pudorosa, comedida, moderada. Yo nací para permitirme una vida inmoderada, desmesurada, exagerada. Todo en mí tiende al exceso, al desenfreno: las apetencias sexuales, las pasiones amorosas, los vicios mundanos, las opiniones políticas, el amor al dinero, la certeza de que solo tenemos esta vida y ninguna más. Mis libros y mis programas se fundan siempre en esa premisa: todo es más divertido y estimulante cuando te permites viajar al territorio de la imprudencia, el riesgo suicida, la temeridad kamikaze. Debido a eso, o por culpa de eso, he encontrado, suerte la mía, muchos lectores, muchos espectadores, personas generosas que acaso me acompañan porque esperan de mí precisamente eso: que yo diga y escriba las cosas más tremebundas que no deberían decirse en público, que sólo deberían maliciarse en privado, susurrando, a hurtadillas del ojo público.
Muy probablemente, aquella efusión inquietante de sangre era el precio que, a mis cincuenta y cuatro años, debía pagar por llevar una vida inmoderada, desmesurada.
Precisamente por eso, me negué a ir al médico, para ofuscación de mi esposa, y me obsesioné con volver a hacer el amor cada noche, lo que, por suerte, no provocó ningún dolor ni fastidio o mortificación. Al contrario, solo por pensar que estaba muriéndome, la ceremonia del erotismo, el deseo y el amor me procuró unos placeres extraordinarios.
Finalmente, me rendí. Mi mujer me llevó al médico. Lo miré con ojos de perro rabioso, como si fuera mi enemigo. Me sugirió hacer un número de exámenes más o menos invasivos. Te metemos una sonda por acá, te sacamos una sonda por allá. Yo me he pasado la vida haciendo un uso creativo de mis orificios, usándolos y abusando de ellos para funciones recreativas que excedían los usos básicos para los que fueron diseñados, pero toda esa invasión a mis orificios me dio pavor y, sin decirle nada al médico, pensé que nada de ello iba a ocurrir. Así se lo dije a mi esposa, saliendo del hospital. Se enojó. Pero me planté, testarudo, como un camello exhausto en medio del desierto. Dije no más médicos, ninguna sonda por ningún orificio, esto se ha terminado, y así fue.
Desde entonces no he vuelto a sangrar ni he sentido dolores raros, preocupantes. Pero estoy durmiendo mal, muy mal, como en los peores tiempos. Y me siento extrañamente fatigado, abatido, sin aire, sin fuelle. ¿Será porque duermo mal y eso me rebaja la energía? ¿Será porque estoy enfermo y no quiero saber qué mal se ha ensañado conmigo?
La aparición malhadada de la sangre me ha llevado a hacer un puñado de cosas, pensando que tal vez el futuro es una quimera y que, como los perros, tan sabios, tan nobles, hay que capturar el momento, el presente, todo lo demás es una ficción, tanto el pasado que a duras penas recordamos, como el futuro que, temerosos, imaginamos. He escrito un nuevo testamento. He pedido al canal que no hagamos programa los viernes. He decidido ir todas las tardes al spa del hotel y darme baños de vapor y masajes. He vuelto a fumar marihuana los fines de semana. Me he obsesionado con hacer el amor cada noche. He resuelto manejar más despacio, no escuchando la radio argentina, sino las canciones que más me han gustado desde joven, algunas de las cuales me hacen llorar. He comprado boletos para ir a Madrid y Barcelona en el verano. He comprado pasajes para ir a Frankfurt y Berlín porque mi mujer estudió en un colegio alemán y habla el alemán perfectamente. He decidido ir a Lisboa una semana de agosto. Me he sentado a escribir cada tarde, pero ahora en camiseta y calzoncillos. Nunca había escrito en calzoncillos. Es una liberación. Peso menos. Se siente bien. Porque todo lo que escribo proviene de los testículos, y así los siento más aireados, menos oprimidos, y entonces la escritura fluye extrañamente, sin sobresaltos. Los testículos son, en mi caso, el cerebro literario, y allí se anidan los rencores, los odios, la furia asesina, todo lo que brota, turbulento, cuando escribo.
También he decidido pasar más tiempo con mi perro, que es mi hijo. El problema es que siempre quiere jugar, que lo persiga, que le arroje cosas que él trae y luego mordisquea, enloquecido, mientras yo trato de quitárselas de sus pequeños colmillos, y a veces no encuentro la energía para jugar con toda la intensidad que él reclama. Mi perro me recuerda todo el tiempo que hay que vivir en el día, en el momento, sin pensar en el próximo año, sin agriarse recordando todo lo malo. Capturar el momento, jugar todo el tiempo, joder todo el tiempo, son cosas que me enseña, cuando corremos por la casa, cuando nos metemos en la piscina, extenuados. También aprendo de él que los besos apasionados que me da en los labios, de día y de noche, pero sobre todo de noche, cuando, celoso, interrumpe los besos que le doy a mi esposa, no son una prueba o una señal de que él sea menos macho, o de que le gusten los perros machos. No, qué ocurrencia, él nos besa a mi mujer y a mí con la misma pasión sana, desacomplejada, que un hijo agradecido siente por sus padres, sin culpas religiosas ni inhibiciones sociales ni pudores morales, sin detenerse a pensar en lo que otros podrían concluir sobre sus besos prolongados a hombres y mujeres sin distinción.
Mi mujer me pidió que no escribiera sobre los calzoncillos mancillados con sangre. Pero yo siempre termino escribiendo de las cosas que más me han afectado cada semana, y por eso es inevitable contar lo que pasó y lo que acaso he aprendido tras ese contratiempo inesperado. Las dos regiones de mi cuerpo que más he fatigado, a que más abusos he sometido, son, creo, el hígado, por todas las pastillas que he tomado, y la próstata, por mi obsesión con la sexualidad como la ruta más directa y segura a la felicidad, y quizás incluso a la santidad. Es decir que yo quiero ganarme el cielo follando y quiero seguir follando cuando esté en el cielo, espero que tal cosa sea posible. De no ser posible, qué aburrimiento, me temo que haré esporádicas visitas al infierno.
Mi mujer quiso tirar el calzoncillo manchado a la basura. Me opuse con énfasis. Lo lavamos. Y allí está, como un recordatorio de lo precaria que es la vida y lo inminente que resulta la muerte.
Algunas pocas cosas veo con nitidez: en esta isla viviré hasta el final de mis días, a este mar serán echadas mis cenizas, no volveré en el futuro cercano al país en que nací, no moriré en una clínica ni en un hospital (que son cárceles para mí), no serán bienvenidos durante mi agonía los curas ni los pastores ni los charlatanes religiosos, al lado de mi cama habrá abundancia de chocolates de excelencia (pido pastillas de leche de La Ibérica), mis musas serán las voces de Sabina y Serrat, de Charly García y Calamaro, de Cerati y Kevin Johansen, de Suárez Vértiz y Shakira.
Esperemos que no sea nada serio. Probablemente fue un susto menor. Quiero pensar que no habrá más sangre derramada sin dolor alguno, de modo casi misterioso. Pero es probable que sea un toque de alarma anunciando que lo peor está por venir. Porque cuando has pasado ya la barrera de los cincuenta y tantos años, es casi seguro que lo peor está por venir, salvo que veamos a la muerte como un descanso, un viaje, una liberación.
¿Debería hacer el programa en un tono más sobrio, sin apasionarme, sin gritar, para no terminar lastimando mi salud y sangrando por ahí abajo? ¿Debería volverme místico, debería aspirar a la neutralidad y la objetividad, debería amar a mis enemigos, debería volverme pacifista, beato, monje laico? ¿Debería, para salvar la vida, dejar de decir las cosas en el tono inflamado y atrabiliario en que las digo, deseando lo peor a mis odiosos enemigos? Tal cosa no es posible. Es tarde ya para cambiar. El programa es, a un tiempo, tribuna libérrima, y promontorio desde donde dispara un francotirador, y altar donde se oficia la misa de los agnósticos y los ateos, y jardín donde se cultiva con esmero el cactus espinoso del rencor.
Es tarde ya para cambiar. Habrá que seguir sangrando. Que esa sangre derramada no sea en vano y preludie el advenimiento de la libertad en aquellas tierras donde ha sido eclipsada.
A la noche, por las dudas, iré al programa con dos calzoncillos.
Si quiere leer otras columnas de Jaime Bayly:http://www.elfrancotirador.com/